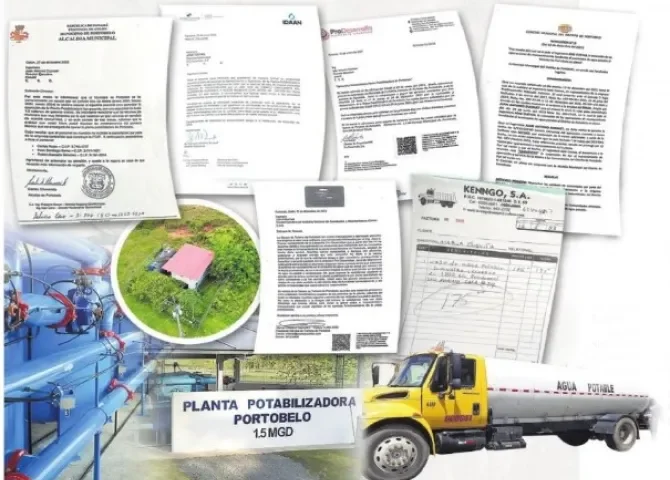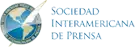elizabeth.munoz@epasa.com
Cuando era adolescente, el Viernes Santo era un día que disfrutaba. Yo no sentía la tristeza profunda que vive todo cristiano por la muerte de Jesús en la cruz.
Por supuesto, hoy día lo vivo de manera muy distinta. Sin embargo, en aquel entonces había un factor determinante para que yo lo disfrutara: mi madre no nos permitía hacer oficios domésticos ese día.
¿Me siguen? Mi madre, una santa que de blandengue no tiene nada, era una fanática de la limpieza.
Ella no dejaba pasar un solo día sin que la casa se trapeara tres veces (en la mañana, al mediodía y después de la cena); su cama jamás debía tener una sola arruga, costumbre que hasta el sol de hoy mantiene.
Por si fuera poco, lavaba la ropa dándole dos restregadas, dos enjuagadas y, antes de eso, la había asoleado, echado agua caliente y enjuagado.
¿Quieren más? Pues mi madre jamás permitía que nos pusiéramos una pieza de ropa sin planchar, incluida la de casa.
Pero hay más botones de esta muestra. Mi mamá, con una sabiduría propia de las grandes mujeres, nos enseñó a administrar la lata de las golosinas, y con ella, nuestras vidas. Sí, ella compraba cada quincena golosinas diversas y, cada día, debíamos tomar de allí una cantidad que ella, previamente, había dividido para que alcanzara los 15 días.
Teníamos un horario estricto para ejecutar las labores propias de cada hijo: fregar, barrer, trapear, planchar y, por supuesto, cada uno debía arreglar la cama tal como ella lo hacía.
El problema es que han pasado 53 años de mi vida y aún no puedo igualar la forma en que mi mamá deja su cama: tan estirada como cuerda de una guitarra.
Hoy día, el Viernes Santo para mí, no solo se traduce en tristeza por Jesús, nuestro Señor, sino en recuerdos de cómo una mujer digna, trabajadora, de carácter fuerte, pero a la vez, comprensiva y cálida, nos enseñó a ser responsables y, al mismo tiempo, respetuosos de la fe cristiana que nos dignamos en profesar. A ella, mis respetos y todo mi amor.