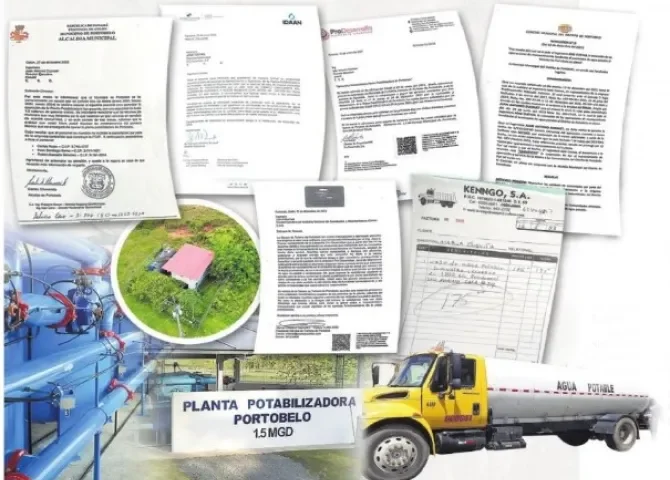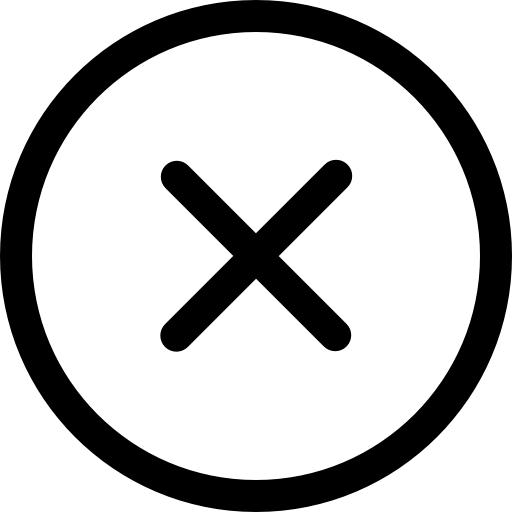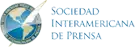Mi infancia no fue la mejor del mundo, estuvo llena de muchas carencias y de la ausencia por muchos años de mi papá. Sin embargo, en su ausencia, mi madre, con mucho esfuerzo me educó. Mi vieja se iba desde muy temprano a trabajar en casa de familia y regresaba de noche. Siempre traía pan, crema y salchichas para la cena. Ver a mi madre en esa situación me llenó de rencor y odio hacia mi padre.
Cuando ya era un adulto, él volvió a casa, hecho un alcohólico, pues tomaba las 24 horas del día. Un buen día enfermó, dejó de comer. Solo tomaba leche y me tocó verlo cómo sufría. En ese momento pensé que estaba pagando por sus errores. Una noche se puso muy malo, al punto que lo tuvimos que llevar al Hospital Santo Tomás. Al verlo, la doctora no nos dio muchas esperanzas. Así que lo subí a la sala con la ayuda de mi hermano.
Cuando ya nos íbamos, él me miró, me apretó la mano y por la forma como me miraba, comprendí que me estaba pidiendo perdón y quería que yo lo perdonara. En ese momento estuve a punto de decirle cuánto lo sentía, pero mi soberbia no me lo permitió. A la mañana siguiente recibimos una llamada del hospital... mi padre había fallecido. En ese momento comprendí que fui mezquino y que a pesar de todos sus errores era el ser que me había dado la vida y que los hijos no somos quiénes para juzgar los errores de nuestros padres. Hoy le pido perdón, aunque sea demasiado tarde, pues hace tres años que falleció.