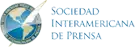La pregunta sale sobrando. Son estudiantes, seres humanos, con defectos y virtudes, con comportamientos distintos y con caracteres distintas.
Sin embargo, tal parece que aquellos que no siguen estrictamente las reglas, que su hiperactividad no les permite estar sentados más de seis horas dentro de un aula o que, simplemente, son inmaduros, deben salirse de la escuela porque nadie parece querer atenderlos.
Escuchaba a una madre quejarse de que su hijo, que es un buen niño, pero indisciplinado y distraído, presenta problemas en su escuela porque una de sus maestras se niega a prestarle la debida atención con la excusa de que es un trabajo extra. Que lo atienda otra, aduce.
Esa madre, que es supremamente abnegada y se preocupa por cumplir con la más mínima recomendación de psicólogos y paidopsiquiatras, ha llegado al extremo de desconectar la televisión y de quitarle toda diversión y entretenimiento a su hijo, como castigo por su comportamiento.
Pese a ello, no ve resultados. Ese niño vive en un hogar bien constituido, donde cada padre (ambos profesionales) se esmera por cumplir debidamente con su papel de guía y orientador de sus vástagos.
Y la pregunta es: ¿qué hace un padre o una madre en esas condiciones?
Ya no se puede apelar a la vocación del docente, tomando en cuenta que está en peligro de extinción. En mi época de escuela, ese estudiante era un reto para el maestro, que luchaba por sacarlo adelante y convertirlo en un triunfador, junto con sus padres. Hoy es mucho pedir.
Yo apelo a que en cada escuela, pública y privada, haya un gabinete psicopedagógico que cumpla con su papel, que no esté de adorno y que sea coordinado por profesionales con vocación de servir y no por agentes disciplinarios que todo lo que hacen es castigar y señalar con dedo acusador. Así no funciona, porque un niño o adolescente es un ser humano y no un robot que sigue órdenes.